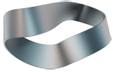Recientemente leí un articulo de prensa en el cual se describía con detalle el porqué asistíamos al país del “Tranquimazin”. Curiosamente así se titulaba el texto, y no se trataba de un artículo de la política actual. No sin ahorrarse cifras el núcleo del articulo demuestra que la ansiedad es el principal síntoma que se trata farmacológicamente. De ahí la publicidad explícita a uno de los productos más vendidos para tratar este terrible fenómeno que cada día condena a más y más personas a un miedo radical. Felizmente el artículo admitía que con las pastillas no era suficiente. Que hacía falta algo más, abría la puerta a la terapia psicológica. El asunto es qué decir de esa otra vía, qué hacer cuando estamos presos del miedo que no es únicamente ansiedad.
La ansiedad y, más precisamente, la angustia, no es el miedo. Se suele denominar miedo a esa intensa sensación o sentimiento que reconoce el motivo u objeto que lo produce. Sin embargo, podríamos decir que la ansiedad puede llegar a manifestarse como un miedo radical, un miedo en exceso. Tan excesivo que se experimenta como un miedo tan generalizado que no logra identificar cuál es la causa de su temor. No se sabe con precisión a qué se teme. La fenomenología es tan diversa y amplia que no se tiene la certeza de qué lo produce. El miedo, entonces, lo ocupa todo. Tan radical puede llegar a ser que cualquier realidad o actividad se torna amenazante. La frontera entre ese miedo radicalmente generalizado y la ansiedad se difumina.
Una vez que el miedo nos somete, la pregunta sería qué hacer. Una pregunta que incluso, en ocasiones, no llega ni ha formularse en voz alta. El miedo cuando llega a ese nivel de intensidad y extensión en nuestras vidas, nos coloniza, no sólo el cuerpo, sino también y, significativamente, el pensamiento. Nada afirmativo aparece en el horizonte. Todo se ha tornado bajo la más oscura de las noches.
Pero, aún así, qué hacer, cómo podemos salir de allí. Y la primera respuesta que se nos ocurre encierra una sorprendente paradoja. La mejor opción es aceptar que no hay nada que debamos hacer, no al menos en ese primer tiempo. Por extraña y paradójica que parezca esta primera opción, es, probablemente, la más sensata. Ningún imperativo puede imponerse al mayor de los imperativos que pueden existir: la muerte. Aunque no sea evidente o explícito, tras ese miedo que raya en el horror, se esconde el miedo a morir, ese peculiar miedo que excede, en ocasiones, a la razón. Se trata de un miedo a una muerte en sentido figurado, y en otras ocasiones, puede llegar a ser bastante literal. Un miedo, por ejemplo, a la destrucción de la propia integridad, a la del otro, miedo del futuro, de perder algo propio, sea lo que sea cada una de estas cosas en la escala de valores universales y/o personales. El miedo se erige, en ese sentido, como el único antagonista de la vida, y la vida, finalmente, se sostiene en ese peculiar sentimiento, emoción o afecto denominado amor.
El amor sea, quizá, aquella figura mítica, ese pequeño genio que desde la antigüedad y en las cosmogonías, sostiene y genera vida. Y si el amor es el principio de la vida, el miedo en su modo excesivo será el de la muerte. Aunque todo esto puede estar sujeto a discusión o debate, cuando de antagonismos se trata, la radicalidad –la raíz-, de la muerte y la vida se expresan en este par de sentimientos subjetivos. El miedo puede llegar a ser una pura negatividad sin rastro de vida, mientras que el amor aparece como un nombre más de lo posible, de un porvenir por construirse.
El miedo radical, en consecuencia, borra cualquier posibilidad creativa, cualquier acción pareciera imposible. De ahí que permitirse no poder en ese tiempo del miedo excesivo es un alivio. Abre a lo nuevo, a lo diferente. Que exista ese permiso, esa posibilidad, ya hiere ese miedo férreo, casi inmortal. Y es que por más radical o excesivo que se muestre, el miedo no es un absoluto. Está constituido desde su contingencia, es decir, puede o no invadirnos, tomarnos. Por lo tanto, tuvo un momento de aparición, no siempre estuvo ahí. Si se hizo presente requirió de un tiempo en el que no gobernaba, en el que no reinaba en nuestra vida. Y eso es lo que se hace patente en esa mínima posibilidad íntima de no tener que actuar, de poder no poder. Ante el imperativo, en apariencia, más imbatible, el poder permitirse no combatirlo lo desarma, destituye algo de su poderío.
Entonces, qué hacer. Situarse al margen de la exigencia, del tener que poder. Toda la fuerza y dominio que ejerce el miedo se sostiene en ese imaginario de un poder absoluto sobre nuestro cuerpo, nuestro sentir, incluso sobre nuestro más leve pensamiento que pueda oponérsele. Del miedo no se escapa, se sale, y su salida no es la vía del enfrentamiento. No se trata de dos titanes en batalla: la voluntad de la razón ante lo irracional del sentir. La dictadura del miedo encuentra su salida por la vía que se abre en la posibilidad de lo impensable, desde la perplejidad de lo inesperado. Permitirse poder no poder actuar en ese momento de miedo radical ya nos abre una nueva puerta. El encierro no será absoluto aunque lo aparente.
Una vez abierta esa vía, ese miedo ha perdido su radicalidad y su exceso, algo se habrá ya cedido. Se abre, entonces, el tiempo de no ceder ante una pregunta realmente necesaria: qué hacer. Esta vez, en este segundo tiempo, se trata de una pregunta diferente, no busca des-intensificar la radicalidad inicial, esta vez, es la pregunta que puede abrir la posibilidad de que esto no vuelva a ocurrir en esa modalidad mortífera. La posibilidad de que el miedo no sea un partenaire permanente. No se trata de vivir sin miedo, sino de que el miedo no nos imposibilite para vivir.